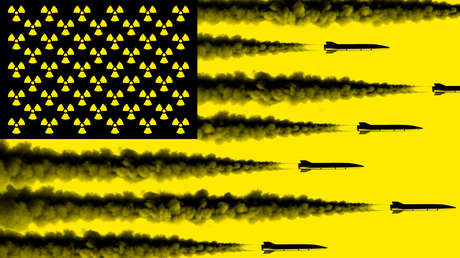En un mundo donde los conflictos entre potencias nucleares constituyen siempre una inquietante posibilidad, América Latina destaca por haberse erigido en la primera región del mundo que apostó por declararse territorio libre de armas atómicas.
Ello ocurrió en 1967 con la firma del Tratado de Tlatelolco, suscrito por los gobiernos de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela.
En el texto se consagra el compromiso de las naciones "a utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción", así como la prohibición de prácticas relacionadas de algún modo con el uso bélico de la energía atómica, en una lista que incluye ensayos, fabricación, producción o adquisición de armas nucleares, así como cualquier forma de asentamiento de esta clase de armamento.
Del mismo modo, los países latinoamericanos y caribeños firmantes del acuerdo se obligaron a sí mismos a no participar, ni siquiera indirectamente, en cualquier procedimiento vinculado con la industria bélica nuclear.

Los suscriptores del pacto se encargaron asimismo de precisar una definición de armas nucleares que no estuviera atada a lo que existía para la época y, en su lugar, optaron por enfocarse en sus efectos, lo que dotó al instrumento legal de un carácter atemporal, poco sensible a modificaciones futuras debidas a cambios de aires políticos.
"Para los efectos del presente Tratado, se entiende por 'arma nuclear' todo artefacto que sea susceptible de liberar energía nuclear en forma no controlada y que tenga un conjunto de características propias del empleo con fines bélicos. El instrumento que pueda utilizarse para el transporte o la propulsión del artefacto no queda comprendido en esta definición si es separable del artefacto y no parte indivisible del mismo", se lee en el artículo 5 del Tratado.
Sin embargo, el Tratado de Tlatelolco constituye la cúspide de otras iniciativas dirigidas a crear zonas no nucleares en el mundo, que fue posible gracias al compromiso de sus especialistas, quienes vieron en la ciencia atómica una oportunidad para mejorar la vida de la gente, y de una responsabilidad con la paz mundial desde América Latina.
El camino a Tlatelolco
"La idea de una zona libre de armas nucleares surgió inicialmente en la década de los 50 [del siglo XX]. El primer éxito, que se obtuvo en los espacios deshabitados de la Antártida, consistió en la prohibición de las armas, explosiones nucleares y evacuación de desechos radiactivos en la región", se aviene en recordar José Martínez Cobo, quien ejerció como secretario general del Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina (OPANAL) entre 1981 y 1985.

El experto y diplomático ecuatoriano precisa que si bien este pacto "no afectaba a ninguna población", dado que el continente helado no tiene asentamientos permanentes, sí abrió el compás para la firma de otros acuerdos como el Tratado de Moscú (1963), donde "se prohiben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio extraterrestre y debajo del agua", y el tratado que impide emplazar armas nucleares en los fondos marinos y en el subsuelo.
Empero, explica Martínez Cobo, ninguna de esas iniciativas parecía afectar directamente a las poblaciones humanas. En su lugar, en su día se pensó que "irían seguidos por el establecimiento de zonas libres de armas nucleares en varias regiones habitadas del planeta", que es lo que acabó sucediendo con el Tratado de Tlatelolco.
Desde otro costado, asuntos como la Crisis de los Misiles de 1962, que pusieron al mundo al borde de una catástrofe nuclear, también sirvieron de impulso para emprender caminos diplomáticos orientados a mantener a la región fuera de la amenaza que implicaría un enfrentamiento directo entre EE.UU. y su rival de entonces, la Unión Soviética.
A este respecto resultó decisivo el trabajo del mexicano Antonio García Robles. Abogado y diplomático, presidió a inicios de la década de 1960 la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina, cuyo resultado fue la firma del Tratado de Tlatelolco.
Su carrera inició en 1939 como funcionario de la Embajada mexicana en Suecia. Luego, tras cumplir labores en la cancillería de su país, participó de hechos trascendentes como las conferencias internacionales que dieron lugar a la formación de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la década de 1970 fue nombrado canciller y desde esa posición continuó trabajando en pos del desarme nuclear, lo que le valió ser distinguido por la academia sueca con el Nobel de la Paz en 1982, convirtiéndose en el primer mexicano galardonado con esa distinción.
Científicos para la paz
No obstante, los esfuerzos políticos y diplomáticos para garantizar que América Latina se constituyera en una zona libre de armas nucleares no necesariamente habrían llegado a buen puerto –o, al menos, no tan rápidamente–, si los científicos no hubieran estado estructuralmente comprometidos con el uso pacífico de la ciencia nuclear.
En la década de 1960 ya estaba suficientemente claro que la construcción de bombas y otra clase de artefactos bélicos cargados de material radiactivo pudo tener lugar porque muchas mentes brillantes de la época se sumaron al aparato militar-industrial de EE.UU. y la Unión Soviética.
En contraste, los científicos latinoamericanos especializados en energía atómica apostaron desde siempre al uso pacífico de la energía atómica. Es el caso del venezolano Humberto Fernández Morán, quien en 1954 lideró la creación de un centro dedicado al uso de la energía nuclear con fines médicos en la localidad de Altos de Pipe, a pocos kilómetros de la capital venezolana.
Según describe la historiadora Gloria Carvalho en un libro dedicado a Fernández Morán, se trató de "un centro de avanzada mundial dedicado a usos pacíficos de la energía nuclear, con capacidad para estudiar a profundidad el cerebro y curar afecciones y tumores cerebrales con haces de neutrones".
Ya en 1950, Argentina había creado la Comisión Nacional de Energía Atónica y, ocho años más tarde, con asistencia estadounidense, puso en marcha el primer reactor nuclear de América Latina, destinado a fines de investigación. Lo llamó Enrico Fermi, en honor a uno de los padres de la física nuclear.
De igual modo, en 1956, Brasil fundó el Instituto de Energía Atómica (IEA) en São Paulo –el primero de la región–, a lo que siguió la creación de la empresa pública Nuclebras, cuyo objetivo fue desarrollar el uso civil de la energía nuclear.
A estos países se sumó México, con el establecimiento de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) en 1956 (conocida luego bajo el nombre de Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias) y en 1964 puso en funcionamiento su primer reactor nuclear, el Triga Mark III, en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
En la década de 1960, otras naciones como Chile y Perú dieron pasos semejantes. En todos los casos, los esfuerzos estuvieron orientados a promover la investigación científica en física, química y medicina nuclear; a la producción de radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y a la mejora de capacidades técnicas para futuras aplicaciones energéticas.
El rol de EE.UU. y el presente
Sin embargo, pese a que es innegable que la buena voluntad de los científicos y su espíritu pacifista resultó determinante para que América Latina nunca desarrollara armas nucleares ni se involucrara en actividades destinadas a su fabricación, producción o almacenamiento, no puede dejarse de lado que EE.UU. también fue promotor del uso civil de la energía nuclear en la región, con el programa Átomos para la Paz.
Se trata de una propuesta presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1953 por el presidente estadounidense de entonces, Dwight Eisenhower. En una jugada brillante, el mandatario enfocó su discurso a los para entonces llamados "países en desarrollo" –Sur Global– y presentó la energía atómica "como un medio para alcanzar mayores cotas de progreso y bienestar en el mundo entero", según se recoge en un documento de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).
En la misma intervención, Eisenhower apuntó a la necesidad de crear una entidad, de la que también debía participar la Unión Soviética, para controlar el uso de la energía nuclear en el mundo. Tras años de negociaciones, en 1957 se instaló en Viena la primera conferencia de la OIEA, una institución que, sin estar exenta de polémicas, ha resultado clave para vigilar el estatus de los programas nucleares de todo el mundo.
En cualquier caso, el establecimiento de zonas desnuclearizadas como América Latina sirve de ejemplo de lo que puede lograrse cuando la voluntad de paz se impone y ello es particularmente relevante en tiempos convulsos. La existencia de programas nucleares opacos como el de Israel, en una zona altamente conflictiva como Oriente Próximo, hacen de esta región un candidato ideal a su declaración como territorio libre de armas nucleares. Lamentablemente, esta iniciativa sigue esperando.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!